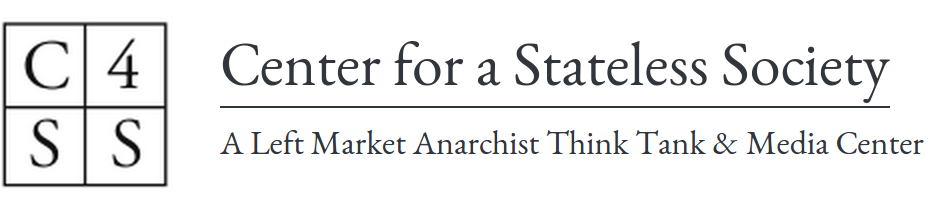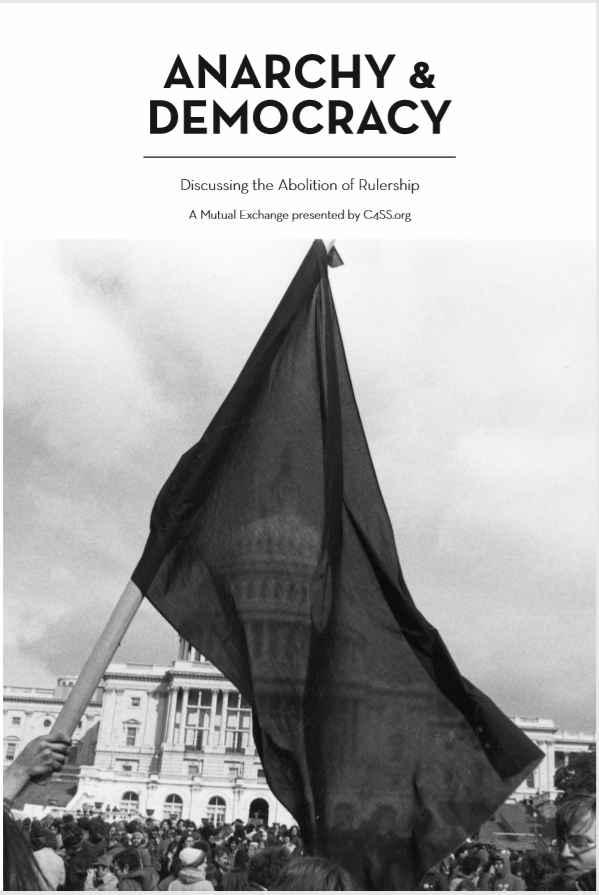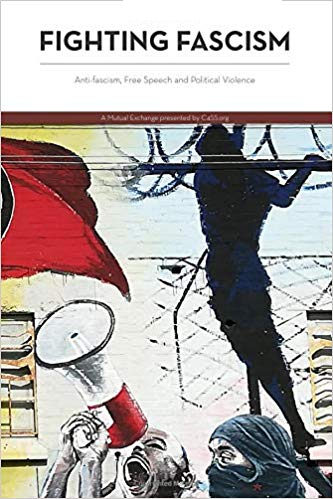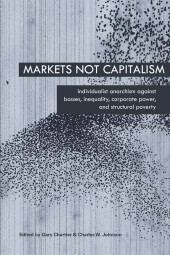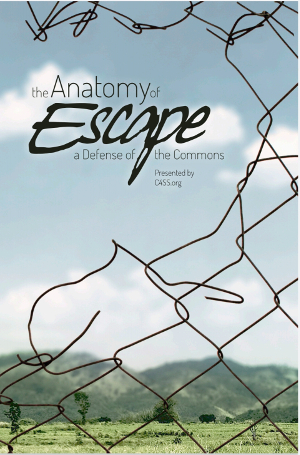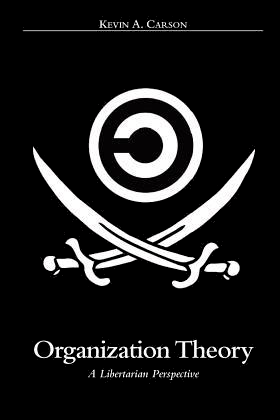Por Vishal Wilde. Artículo original: Rethinking Systems for Structuring Time, 24 de Mayo, 2025. Traducido por Felix Hallowkollekt.
Repensando los sistemas para estructurar y usar el tiempo
El tiempo es fundamental para la existencia y la experiencia humana. Los marcos sociales para estructurar y entender el tiempo y la experiencia temporal han, sin embargo, permanecido estancados y pueden que potencialmente ya no sean aptos para su finalidad prevista o, más importante, para los propósitos que podríamos tener para ellos en la actualidad. En efecto, cuando consideramos la historia de las ciencias y las “maneras de saber” de manera más amplia, los paradigmas usados por las sociedades, (sub)culturas y comunidades (científicas) para el entendimiento, el conocer y el vivir han cambiado con frecuencia, adaptándose y siendo generalmente modificados; estos paradigmas son, sin embargo, basados, o incluso enteramente centrados, en concepciones particulares del tiempo.
Tomemos el sistema del calendario gregoriano —basado en un año común de 365 días con 12 meses irregulares— que fue presentado en 1582. Este calendario continúa siendo usado en la mayoría de los lugares del mundo, a pesar de un dinamismo ambiental creciente (incluyendo volatilidad e incertidumbre) y avances tecnológicos acelerados. Esto significa que las sociedades y el ritmo al que cambian, para los cuales este sistema de calendario se introdujo, contrastan marcadamente con las sociedades que lo utilizan actualmente (hasta el punto de ser casi completamente irreconocibles). La manera en la que las personas vivían sus vidas en el siglo XVI e incluso tan recientemente como en el siglo XX es muy diferente a la del siglo XXI.
Aunque habría habido motivaciones socioculturales, agrícolas, comerciales y administrativas para transicionar al calendario gregoriano, estas esferas de actividades son significativamente diferentes a lo que eran en siglos precedentes. Sea por la globalización acelerada, la omnipresencia de la informática y las tecnologías de la información, o transiciones graduales que se alejaban de la agricultura y manufactura preindustrial como bases de la actividad económica, el sistema del calendario gregoriano no estaba diseñado con nuestra realidad presente en mente. Aunque los cambios en estos fenómenos socioeconómicos se manifiesten de manera dispar (por ejemplo, en el Norte Global frente al Sur, en comunidades rurales, semi-rurales o urbanas, en países con alto, medio o bajo nivel de riqueza, en distintas poblaciones y sistemas ecológicos, etc.), el hecho de que el modo general de existencia humana se ha alterado fundamentalmente a nivel global comparado con el siglo XVI se mantiene.
La norma ISO 8601 es un estándar internacional para la presentación de la fecha, la hora del día, la hora universal coordinada (UTC), la diferencia horaria local con respecto a la UTC, los intervalos de tiempo y los intervalos de tiempo recurrentes. Usa el calendario gregoriano como su base y busca ayudar a la eliminación de dudas que pueden surgir de las diversas convenciones de fecha y día, culturas temporales y zonas horarias que pueden impactar una operación global. Sin embargo, aunque busca mejorar la cohesión, el objetivo principal no aparenta ser acelerar el progreso universal ni permitir la optimización alineada con la gran variedad de actividades que realizan las civilizaciones y sociedades.
Disfunción sistémica
Es enteramente posible que estemos viendo y experimentando síntomas de disfunción sistémica emergentes de cómo desplegamos marcos para estructurar el tiempo. Algunos ejemplos incluyen llamados cada vez más frecuentes a una “semana laboral de cuatro días,” el aumento reportado del “agotamiento laboral” y observaciones acerca de la salud mental alrededor del mundo. Otros son los retos del trabajo globalizado en diferentes zonas horarias o estudios que demuestran una desconexión cada vez más evidente con la naturaleza. Luego está el hecho bien documentado de la plasticidad cerebral (y preguntas acerca de qué significa esto, más generalmente, para la humanidad en la era de la información comparado con sociedades industriales o preindustriales) o problemas del sueño, entre muchos otros fenómenos. Esta lista podría continuar, pero no pretende ser exhaustiva.
Han existido, y siguen existiendo, numerosos sistemas de calendario a lo largo de la historia mundial que continúan operando en paralelo. Precediendo al calendario gregoriano estuvo el calendario juliano, y entre las razones clave para el cambio estaba que el calendario juliano era propenso a “sobrecorregir por ocho días cada milenio”, mientras que la “sobrecorrección” del calendario gregoriano en referencia a la órbita de la Tierra alrededor del Sol era mucho menor.
Otros enfoques que continúan existiendo (tengamos en cuenta que los adherentes y miembros de estas comunidades pueden referirse a sí mismos con términos diferentes) incluyen el sistema de calendario budista, chino, etíope, hindú, islámico, judío y persa, aunque estos parecen tener principalmente propósitos culturales y religiosos (al menos a primera vista), cada uno con sus propias ventajas, desventajas, fundamentos técnicos y complejidades. Notablemente, las filosofías y teologías relacionadas, fundamentales o asociadas con varias religiones, regularmente hacen uso de diferentes concepciones del tiempo y de la experiencia temporal. Los economistas, inversores y actores/participantes del mercado suelen usar “calendarios económicos.” Sin embargo, nuevamente, esto entra dentro de las limitaciones de un sistema de calendario y de las estructuras preexistentes para el tiempo, aunque constituye una indicación de suboptimalidad en estas actividades. De manera comparable, los físicos han explorado concepciones y entendimientos del tiempo diferentes en sus asuntos científicos, con numerosos avances sustanciales acompañados o facilitados por aplicaciones contextuales y/o reconceptualizaciones del tiempo.
Claramente, algunos sistemas de calendarios son usados con propósitos socioculturales (incluyendo religiosos) específicos, mientras que otros, como los calendarios económicos, son más útiles para servicios financieros y análisis económicos; estos pueden ser usados de manera enteramente separada del calendario gregoriano, en paralelo, o encapsulados dentro del mismo. Intrigantemente, un artículo del diario de 1998 en Nomadic Peoples titulado “La Manipulación del Tiempo: Calendarios y Poder en el Sahara” describió cómo, “en la región del Sahara, no es difícil encontrar personas que usen tres o cuatro tipos diferentes de calendario contemporáneamente, usualmente para organizar distintos tipos de actividades.”
Sin duda, la adopción y el uso de sistemas de calendarios ha estado grandemente influenciada por factores socioculturales, así como por los aspectos prácticos de la agricultura, el comercio (internacional) y la administración. Aun así, la fragmentación estructural y la disparidad en los marcos puede llevar a ineficacias sistémicas y/o problemas; por el contrario, la adopción de un conjunto de estructuras tiene el potencial de amplificar problemas específicos del sistema. No estoy sugiriendo que las alternativas al calendario gregoriano representen mejoras absolutas o alternativas prácticas, pero sí ilustran la amplitud de posibilidades.
Es hora de un cambio?
Cuando consideramos el rango de diferencias entre sociedades y/o civilizaciones que han exhibido predominantemente tendencias nómadas o agrarias frente a la industrialización, la modernidad y la posmodernidad, es natural preguntarnos si los marcos actuales para estructurar el tiempo y la experiencia temporal (por ejemplo, a través de sistemas de calendarios continuos, usos de franjas horarias, relojes, estaciones y subdivisiones de unidades estándar básicas) siguen siendo adecuados en contextos y entornos contemporáneos. Tomemos las propuestas para una semana laboral de cuatro días como ejemplo: ¿quién dice que siete es el número óptimo de días para tener en una semana y no seis, ocho o nueve? ¿Deberíamos seguir teniendo 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora o 12 meses en un año? ¿Son los años, meses, semanas, horas, días, minutos y segundos siquiera la mejor manera de estructurar interpersonal, colectiva y agregadamente nuestra experiencia del tiempo?
¿Habría beneficios en una reconceptualización más maleable y flexible de las estaciones y los meses que, además de tener en cuenta las actividades agrícolas y los eventos socioculturales, incorpore otros fenómenos como el trastorno afectivo estacional y el cambio de estaciones? Después de todo, los cambios en el medio ambiente y el clima, en el contexto de debates contemporáneos u otros, han sido un hecho durante la existencia del planeta Tierra por miles de millones de años hasta ahora, y durante los cientos de millones de años en que razonablemente se espera que permanezca habitable. ¿Podríamos, de manera efectiva, implementar dinamismo y adaptabilidad en nuestras medidas (cuantificables) y conceptualización del tiempo para, por ejemplo, permitir que estos sistemas estructurados y marcos mejoren continuamente y se optimicen frente a un rango de actividades, circunstancias y métricas, como las diferencias transversales e internacionales en el uso del tiempo, dormir, trabajar, el ocio, el trabajo globalizado y las conexiones interpersonales entre zonas horarias, felicidad, bienestar, productividad, ejercicio, espiritualidad, el clima e incluso cambios en las estaciones?
A prueba del futuro
Si nada más, parece haber varios problemas y cuestiones cuya similitud subyacente es que se experimentan con el tiempo. Volviendo a los sistemas de calendarios como ejemplos salientes de sistemas civilizacionales y sociedades para estructurar el tiempo y la experiencia temporal, no está claro cómo o por qué un sistema de calendario introducido en el siglo XVI puede ser óptimo para el siglo XXI o cómo puede estar realísticamente “a prueba del futuro”.
Aquellos sistemas, marcos y estructuras ejercen una enorme influencia en los comportamientos individuales y colectivos, así como en sus resultados y efectos; el modelo biopsicosocial es intuitivamente comprensible por apreciar las conexiones de factores socioecológicos, biológicos y psicológicos. Muestra cuán profundas pueden ser las consecuencias: en simples palabras, las interacciones socioecológicas y actividades directamente influencian la psicología de las personas así como su biología; por el contrario, los factores biológicos influyen en los aspectos psicológicos y socioculturales. Además, la psicología de un individuo puede influir en sus factores biológicos y socioculturales. Juntos, estos tres conjuntos de factores fundamentalmente interconectados determinan nuestra salud y bienestar (mental y físico).
Las civilizaciones y sociedades se enfrentan a diferentes conjuntos de desafíos y oportunidades en la Era de la Información, y es posible que las prioridades de la humanidad continúen cambiando en futuras eras y épocas. Si consideramos las subdivisiones del tiempo (segundos, minutos, horas, días y semanas), la implementación de franjas horarias, los sistemas de calendario, la recalibración de las estaciones y cómo/cuándo es mejor realizar diversas actividades, podríamos aprovechar varios beneficios a través de la reconceptualización (o modernización) de los marcos temporales y sistemas que sustentan nuestras experiencias colectivas.
Un marco novedoso, que mejore nuestra experiencia, podría ser dinámico y adaptable, opuesto al estático y rígido statu quo, continuamente ajustando sus parámetros, valores y métricas, mientras se recalibra a través de un gran rango de dimensiones físicas, socioculturales, tecnológicas, económicas, psicológicas y medioambientales que no se tuvieron en cuenta de manera integral en el calendario gregoriano y los sistemas asociados. Sin embargo, aquellos sistemas dinámicos no deben ser excesivamente complejos para asegurar la facilidad de uso, accesibilidad e inclusión, mientras posicionan al bienestar como el centro de la experiencia humana.
Además, aquellos sistemas deberían ser capaces de incorporar un rango de prioridades (por ejemplo, optimizar para el crecimiento, productividad, salud, innovación, sustentabilidad, actividades industriales, espiritualidad y más), poseyendo una fluidez integrada que permita la evolución de las prioridades humanas, misiones y objetivos, mientras progresamos a través de las décadas, siglos, milenios y más allá. Podría haber un conjunto transversal e integrado de superestructuras que permita flexibilidades localizadas y/o contextuales para tipos específicos de actividades, comunidades y/o circunstancias. En el presente, esto sucede en cierta medida (por ejemplo, los físicos usan concepciones del tiempo cambiantes para asuntos científicos dependientes del contexto, objetivo y propósito; los economistas y mercados financieros usan calendarios económicos; y diversos grupos étnico-culturales y religiosos implementan subdivisiones del tiempo basadas en requisitos), pero no es intencionado ni sistémicamente cohesivo. Apuntar intencionalmente a la optimalidad a través de un rango de factores puede facilitar beneficios más allá de aquellos realizados por el calendario gregoriano y sistemas relacionados.
Usando la ciencia, conocimientos técnicos y tecnología transversal sustentada por deliberación inclusiva y toma de decisiones colectiva, podemos reinventar estos sistemas para acelerar el progreso y optimizarlos mejor en función de las prioridades vigentes. Insto a personas de todos los ámbitos y procedencias, si consideran que esta línea de investigación tiene valor, a que reflexionen sobre estas cuestiones y temas relacionados, ya que no solo conciernen a sus campos y áreas, sino también a la interrelación y el solapamiento con otros.
Si te gustó el artículo y quieres apoyar mi trabajo, puedes donar con criptomonedas a través de esta dirección de transferencia: 0x452AD3Ab1cA6Ae42fCad2805705F42918edB8994. También ofrezco servicios de traducción, contáctame aquí: felix.hallowkollekt@proton.me. ¡Se agradece muchísimo!